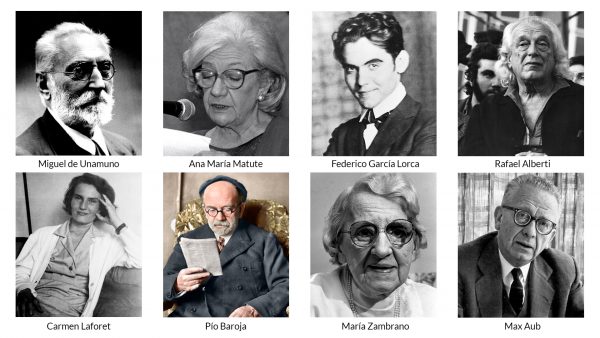José Antonio Porcel y Salablanca (1715–1794): El Sacerdote Poeta que Renovó el Gongorismo en el Siglo de las Luces
Contexto histórico y cultural de la Granada del siglo XVIII
La Granada en la que nació José Antonio Porcel y Salablanca en 1715 era una ciudad que, aunque lejos del dinamismo político de la Corte, conservaba un núcleo intelectual activo gracias a su tradición humanista y a las iniciativas culturales promovidas por la aristocracia ilustrada. A lo largo del siglo XVIII, el influjo del pensamiento ilustrado europeo fue ganando espacio en los ambientes académicos y literarios de España, y ciudades como Granada se sumaron con entusiasmo al impulso renovador de las letras. En ese contexto se fundaron academias literarias que retomaban el modelo de los círculos humanistas del Renacimiento, en los que se cultivaba tanto la erudición clásica como la poesía de inspiración mitológica y bucólica.
Las academias literarias como la del Trípode en Granada y la del Buen Gusto en Madrid no eran meros pasatiempos aristocráticos: funcionaban como auténticos laboratorios de creación artística, donde se ensayaban nuevas formas poéticas, se discutían temas filosóficos y se exploraban los límites del lenguaje. Fue precisamente en estos espacios de alta exigencia estilística y sensibilidad estética donde José Antonio Porcel y Salablanca encontró el terreno fértil para desarrollar su vocación poética. Como participante activo en ambas instituciones, su obra fue permeada por las discusiones estéticas de su tiempo, especialmente por la tensión entre la herencia barroca y los ideales ilustrados de claridad, orden y racionalidad.
Nacimiento, familia e inclinación temprana por las letras
Hijo natural de un noble granadino, Porcel y Salablanca creció en un entorno en el que el acceso a la educación estaba mediado por su origen social ambiguo: aunque su padre pertenecía a la alta aristocracia, su condición de hijo ilegítimo lo mantuvo en una posición de privilegio limitado. Sin embargo, la familia paterna se encargó de proporcionarle una educación esmerada, adecuada a su linaje, y lo orientó hacia la carrera eclesiástica, una vía común en la época para los hijos naturales de buena cuna.
Desde temprana edad, Porcel mostró una sensibilidad aguda hacia el lenguaje y el arte, características que lo distinguieron entre sus contemporáneos. Esta inclinación fue cultivada desde los estudios iniciales, donde probablemente entró en contacto con las letras clásicas latinas y griegas, así como con los grandes modelos del Siglo de Oro español, especialmente Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora, quienes más tarde serían sus referentes poéticos. La vocación literaria del joven Porcel no fue un simple ornamento de su formación religiosa, sino un componente central de su identidad intelectual, lo cual se evidenciaría con mayor claridad en sus años de madurez.
Formación eclesiástica y desarrollo espiritual
Su formación sacerdotal transcurrió en Granada, donde cursó los estudios eclesiásticos con éxito, gracias al respaldo financiero de la familia noble de su padre. Aunque recibió con prontitud las órdenes mayores y fue integrado en la estructura clerical, su verdadera vocación parecía residir más en las letras que en el púlpito. A lo largo de su vida, Porcel ocuparía un cargo cómodo como canónigo en la catedral de Granada, una posición que le garantizaba estabilidad económica y tiempo libre suficiente para dedicarse a sus pasiones intelectuales.
En este sentido, su trayectoria religiosa puede entenderse más como un marco institucional que le permitió desplegar su talento poético, que como una expresión de fervor espiritual profundo. No obstante, es importante subrayar que su formación teológica influyó en su obra, dotando a sus composiciones de un trasfondo moralizante y de referencias doctrinales que matizaron su acercamiento a los mitos paganos y a las formas clásicas. Porcel supo armonizar la autoridad eclesial con la imaginación poética, evitando las tensiones entre religión y literatura que afectaron a otros autores de su tiempo.
Primeros pasos literarios en Granada: la Academia del Trípode
A comienzos de la década de 1740, Porcel y Salablanca se integró como miembro destacado en la Academia del Trípode, una de las instituciones literarias más activas y refinadas de la Granada dieciochesca. Allí se reunían poetas, eclesiásticos y nobles bajo seudónimos inspirados en la mitología o en títulos caballerescos, en un ambiente que mezclaba el decoro ilustrado con el juego literario barroco. Porcel adoptó el nombre de “El Caballero de los Tahalíes”, y en las sesiones del Trípode leyó algunas de sus primeras composiciones, entre las que destacaban varias églogas venatorias que más tarde integrarían su obra cumbre: El Adonis.
Relación con Alfonso Verdugo Castilla, Conde de Torrepalma
Un papel decisivo en su inserción en el mundo literario lo jugó su protector y amigo Alfonso Verdugo Castilla, Conde de Torrepalma. Este aristócrata ilustrado, miembro de diversas academias nacionales y reconocido poeta, fue uno de los fundadores de la Real Academia de la Historia y un fervoroso impulsor de las letras. En la Academia del Trípode, Torrepalma era conocido como “El Acólito Aventurero”, y bajo su mecenazgo Porcel encontró un entorno propicio para desarrollar su talento sin las restricciones habituales de la censura o la marginación.
La relación entre ambos no fue únicamente literaria: compartieron una visión estética y moral del arte, entendiendo la poesía como un vehículo de elevación cultural y de refinamiento espiritual. Torrepalma sería también quien, años más tarde, facilitaría la entrada de Porcel en los círculos poéticos de Madrid, abriéndole las puertas a una segunda etapa de mayor proyección.
Producción inicial: églogas y poesía culta en clave gongorina
En la etapa granadina, Porcel comenzó a consolidarse como un autor de poesía culterana, influenciado especialmente por el estilo de Luis de Góngora, pero también por la armonía clásica de Garcilaso de la Vega. Su obra más ambiciosa de estos años fue la composición fragmentaria de El Adonis, iniciada hacia 1741, donde fusionó el mito clásico con una sensibilidad dieciochesca que no rehuía la introspección ni la referencia moral.
A través de cuatro églogas venatorias, Porcel ensayó una compleja interacción entre naturaleza, amor, tragedia y símbolo, todo ello tamizado por un lenguaje denso y refinado, característico de la tradición gongorina. Sin embargo, su poesía no era mera imitación: introdujo un nivel de reflexión teológica y de adecuación ética que mostraba su deseo de modernizar los modelos antiguos, adaptándolos a su tiempo sin renunciar a su riqueza formal.
Su defensa del lenguaje elevado incluso en bocas rústicas, como la de los cazadores de sus églogas, es una prueba de su conciencia estética y de su inteligencia retórica. Según él, si los protagonistas de las églogas eran nobles o incluso reyes, nada impedía el uso de un estilo culto y refinado. Esta justificación, presentada en la Academia del Trípode, se convirtió en uno de los principios rectores de su producción poética: la elevación de lo popular mediante la forma culta, en una suerte de síntesis entre lo pastoril y lo cortesano, lo clásico y lo ilustrado.
Consolidación en Madrid y madurez creativa
Traslado a la Corte y nuevos círculos literarios
En el año 1748, José Antonio Porcel y Salablanca dio un giro importante a su trayectoria al trasladarse a Madrid, una ciudad que en pleno reinado de Fernando VI vivía una efervescencia intelectual impulsada por las reformas borbónicas y el desarrollo de instituciones ilustradas. La Corte se había convertido en un foco de atracción para escritores, filósofos y artistas, y Porcel, de la mano de su amigo y mecenas el Conde de Torrepalma, se insertó con naturalidad en los círculos más selectos del ambiente literario.
En este nuevo entorno, el poeta granadino encontró un campo fértil para llevar sus experimentaciones estilísticas a un nivel superior. La capital ofrecía no solo audiencias más sofisticadas, sino también interlocutores de mayor exigencia, entre los que se contaban académicos, poetas reconocidos y aristócratas ilustrados. Fue en este escenario donde participó activamente en la fundación de la Academia del Buen Gusto, probablemente el cenáculo literario más influyente de la España de mediados del siglo XVIII.
La Academia del Buen Gusto: una vanguardia poética
Fundada en los albores de 1749, la Academia del Buen Gusto reunió a algunos de los poetas y eruditos más distinguidos de la época, quienes adoptaban nombres simbólicos o humorísticos como parte de una elaborada teatralidad literaria. José Antonio Porcel y Salablanca, ya iniciado en estas prácticas desde la Academia del Trípode, asumió aquí el seudónimo de “El Aventurero”. Entre los cofundadores figuraban también Blas Antonio de Nasarre (“El Amuso”), Agustín de Montiano y Luyando (“El Humilde”), José de Villarroel (“El Zángano”) y otros con apelativos tan sugerentes como “El Ícaro”, “El Remiso”, o “El Aburrido”.
La Academia pronto fue reconocida por su nivel de exigencia formal y su compromiso con la renovación estética. Se convirtió en un foro privilegiado para debatir sobre la adecuación entre forma y contenido, el uso del lenguaje, la interpretación de los mitos y el lugar de la poesía en la sociedad ilustrada. Aquí, Porcel halló un clima perfecto para consolidar su propuesta poética: una defensa de la tradición gongorina depurada de excesos, al servicio de la elegancia conceptual y la profundidad simbólica.
Miembros destacados y seudónimos
A esta constelación de literatos se sumaron pronto figuras de alta alcurnia como el Conde de Saldueña (“El Justo Desconfiado”), el Duque de Béjar (“El Sátiro”), e incluso el influyente crítico y teórico Ignacio de Luzán (“El Peregrino”), conocido por su oposición al barroquismo y su defensa de las reglas clásicas. Esta amalgama de personalidades generaba tensiones creativas que estimulaban la producción poética, obligando a Porcel y a sus compañeros a refinar constantemente sus propuestas estilísticas.
En este ambiente, se reencuentra también con antiguos cofrades de Granada, como Luis José Velázquez, ahora Marqués de Valdeflores, quien reaparece como “El Marítimo”. La presencia de seudónimos deliberadamente opacos, como “El Incógnito”, añadía una dimensión lúdica a las sesiones, que alternaban la lectura solemne con el ingenio satírico. Porcel, en su papel de “El Aventurero”, destacaba por su capacidad de combinar erudición, forma elevada y audacia conceptual.
Composición y presentación de “El Adonis”
Estructura del poema: las cuatro églogas venatorias
La obra magna de José Antonio Porcel y Salablanca, “El Adonis”, fue retomada y culminada en este periodo madrileño, tras haber sido esbozada en Granada una década antes. El poema está compuesto por cuatro églogas venatorias, género en el que los protagonistas son cazadores, lo cual permite al autor introducir elementos heroicos, amorosos y trágicos en el marco de la poesía bucólica.
Estas églogas, profundamente alegóricas, narran episodios del mito de Venus y Adonis, entrelazando escenas de caza, pasajes amorosos y tensiones pasionales que desembocan en tragedia. La estructura fragmentaria responde a una lógica simbólica más que narrativa: no se trata de contar una historia lineal, sino de desplegar un abanico de motivos clásicos revestidos de un lenguaje musical, sutil y sofisticado.
Influencias de Góngora, Garcilaso y Ovidio
El Adonis bebe de tres grandes fuentes: Luis de Góngora, especialmente por su Polifemo y las Soledades; Garcilaso de la Vega, cuyas églogas ofrecieron un modelo de armonía clásica; y Ovidio, de cuyas Metamorfosis extrae buena parte de las referencias mitológicas. Esta triple herencia es transformada por Porcel mediante una operación de actualización moral y estética, propia de un sacerdote del siglo XVIII.
Porcel no copia ni recicla: selecciona, adapta y sublima. De Góngora toma la densidad léxica y la exuberancia retórica, pero evita el hermetismo. De Garcilaso recupera la fluidez métrica y el equilibrio de imágenes. Y de Ovidio adopta el tono narrativo y la libertad fabuladora, siempre sometidos a un tamiz moral que convierte el poema en una reflexión sobre los límites del deseo, la fragilidad de la belleza y la soberanía de lo divino.
Justificación estilística del lenguaje elevado
Una de las objeciones tradicionales al género bucólico era la incongruencia entre el lenguaje culto y los personajes rústicos que lo empleaban. Porcel, con su agudeza teórica, revierte esta crítica argumentando que sus cazadores no son simples pastores, sino príncipes y reyes, dignos, por tanto, de una expresión elevada. Esta defensa no es retórica: subraya una transformación profunda del género, que deja de ser pastoral para convertirse en heroico y simbólico, sin perder su estructura dialogada ni su marco natural.
El estilo de Porcel, lejos de resultar afectado, alcanza un tono elevado y musical que conserva la claridad conceptual. Su control del vocabulario, su uso preciso del oxímoron y la antítesis, y su capacidad de metáfora lo convierten en un digno continuador del culteranismo, pero en clave ilustrada. Así se refleja en versos como:
“Tan cruelmente en sus cuidados arde / quien de Amor atrevido / fía, inocente, el corazón cobarde, / que siente sin sentido…”, donde se sintetiza emoción, paradoja y música verbal.
El estilo culterano y la renovación de lo clásico
Porcel y Salablanca representa un caso excepcional en la poesía del siglo XVIII: no se alinea con los reformistas neoclásicos, pero tampoco se refugia en una imitación estéril del barroco. Su propuesta consiste en renovar el gongorismo desde dentro, depurándolo de oscuridades y alineándolo con los ideales morales y estéticos de la Ilustración.
Este proyecto se expresa también en su defensa del mito clásico como vehículo de verdad espiritual y valor moral. En El Adonis, el amor trágico no es simple ornamento, sino una alegoría de la caída del alma en la pasión. La caza no es solo actividad noble, sino símbolo del deseo que persigue lo inasible. Y Venus, aunque diosa del amor, no está exenta del juicio moral que impone el autor, quien, como sacerdote y poeta, se sitúa en el umbral entre lo terrenal y lo trascendente.
Con esta obra, Porcel no solo reafirma su destreza técnica y su originalidad, sino que contribuye decisivamente a la supervivencia del lenguaje poético elevado en una época que empezaba a inclinarse por la razón, la claridad y la utilidad. En un entorno donde el barroco comenzaba a ser desacreditado por la crítica académica, Porcel logró mostrar que el esplendor formal podía ser compatible con la ilustración moral, la sensatez doctrinal y la modernidad poética.
Últimos años, obra posterior y legado literario
Reconocimientos institucionales y producción tardía
La culminación del prestigio literario de José Antonio Porcel y Salablanca se consolidó con su incorporación a dos de las instituciones culturales más importantes del siglo XVIII español: la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia. Estos reconocimientos institucionales no solo certificaban la calidad de su obra, sino también su integración plena en los círculos ilustrados que definían el canon cultural de la época.
Durante sus últimos años, Porcel continuó componiendo poesía con la misma minuciosidad estilística y riqueza conceptual que lo caracterizaba, aunque con un tono más contenido y reflexivo. Una de las obras más destacadas de este periodo fue la “Fábula de Alfeo y Aretusa”, dedicada al alcalde del crimen Francisco Ramírez de Arellano. Esta composición, que trata una leyenda mitológica con notable destreza formal, ha sido celebrada por la crítica como un ejemplo acabado de gongorismo dieciochesco bien entendido, es decir, depurado de excesos, pero fiel a su esencia estética: sensualidad contenida, imágenes antitéticas y un lenguaje ricamente musical.
En esta fábula, el lector encuentra ecos directos del Góngora más sensual y descriptivo, como demuestra la descripción de Aretusa:
“Bajando al pecho de su blanco cuello, / mucha nieve en dos partes dividía, / sobre cuyo candor suelto el cabello, / las hebras de oro el viento confundía…”
Aquí, la influencia del cordobés es clara, pero también lo es la distancia crítica que Porcel establece con él: hay menos latinizaciones sintácticas, más claridad y una contención emocional que responde a los valores estéticos de su siglo.
Poesía burlesca y reinterpretación satírica del mito
Además de su faceta solemne y alegórica, Porcel cultivó con éxito la poesía burlesca, especialmente en la vertiente que se burla de los mitos clásicos. Siguiendo la estela de Góngora, quien ya había parodiado leyendas como las de Hero y Leandro o Píramo y Tisbe, el poeta granadino compuso el ingenioso y provocador poema “Acteón y Diana”. En él, revisa en clave de humor el conocido episodio en el que el cazador Acteón sorprende a la diosa desnuda, y es castigado por ello.
Porcel transforma este mito en una escena de comedia maliciosa, donde Acteón lanza piropos y dobles sentidos a las ninfas y a la propia Diana, con versos como:
“Diana, tus cuartos menguantes; / que mis cuartos son bastantes / para hacerte luna llena.”
Este tipo de humor, que juega con lo erótico sin cruzar la línea del escándalo, demuestra la versatilidad del autor, capaz de transitar con naturalidad entre lo sublime y lo festivo, sin traicionar su refinamiento formal.
A diferencia de otros poetas burlescos, Porcel no cae en la vulgaridad: mantiene un tono culto incluso cuando explora temas lascivos o situaciones ridículas. Esto refuerza su identidad como poeta ilustrado, comprometido tanto con la forma como con la función crítica del arte. La parodia del mito no destruye el referente clásico, sino que lo humaniza, lo somete al juego literario y lo transforma en un espacio para la reflexión irónica.
Alegoría y clasicismo moral en la poesía política
Otro aspecto clave de la obra de Porcel es su vertiente alegórica y política, especialmente visible en dos composiciones de 1746: el “Epitafio de Felipe V” y la “Canción heroica” dedicada a Fernando VI y María Bárbara. En ambas, se pone de manifiesto la capacidad del autor para convertir conceptos abstractos —la Virtud, la Verdad, la Lisonja, la Traición— en personajes simbólicos que dialogan y actúan en un espacio poético marcado por la solemnidad y la intención moralizante.
En la Canción heroica, Porcel alaba a los nuevos monarcas con una retórica de raíz clásica, en la que los reyes son más emblemas de soberanía y justicia que figuras humanas concretas. Así lo muestra en estos versos:
“Tanta, pues, en los días de Fernando / abundancia de paz y de justicia / nacerá a sus vasallos oportuna…”
Aquí, la voz poética se eleva para anunciar una nueva era de prosperidad, al tiempo que expresa la esperanza ilustrada en el poder reformador de una monarquía guiada por la razón.
Este tipo de poesía —en la que el poeta se convierte en voz del cuerpo político— responde al ideal dieciochesco del arte como herramienta de educación moral y cohesión social. Porcel, aunque no fue un propagandista, entendía que el poeta tenía un deber ético: representar los valores del bien común mediante la belleza del verso y la fuerza del símbolo.
Obras menores, escritos ocasionales y memoria literaria
Junto a sus composiciones mayores, José Antonio Porcel dejó un corpus amplio de sonetos, canciones, poemas breves y escritos circunstanciales, muchos de los cuales nacieron en el contexto de las academias literarias en las que participó. Uno de los más curiosos es el “Juicio Lunático del Fiscal de la Academia”, fechado el 1 de octubre de 1750, en el que, siguiendo el estilo del “vejamen”, realiza una sátira ingeniosa sobre las intervenciones de sus compañeros académicos, con juegos de palabras, retruécanos y una crítica festiva del exceso retórico.
Estas piezas menores, lejos de ser marginales, permiten reconstruir el ambiente de las tertulias ilustradas, donde la poesía era tanto una forma de lucimiento individual como un medio de diálogo colectivo. La agudeza verbal, la ironía, el manejo de la rima y la versatilidad temática muestran a un Porcel siempre atento al contexto, capaz de adaptarse a diferentes registros sin perder su identidad estilística.
Con el paso del tiempo, y a pesar del olvido relativo en que cayó tras su muerte en 1794, su figura ha sido revalorizada por estudiosos de la literatura dieciochesca. Críticos como John H. R. Polt han subrayado su papel como “el más inspirado continuador del gongorismo en el siglo XVIII”, destacando no solo su habilidad técnica, sino también su inteligencia compositiva y su capacidad para integrar lo clásico, lo teológico y lo moderno en un estilo coherente y fecundo.
Hoy, Porcel y Salablanca es reconocido como una figura esencial para entender la evolución de la poesía culta española tras el Siglo de Oro. Su obra, a medio camino entre la tradición barroca y la sensibilidad ilustrada, constituye un testimonio ejemplar de cómo la forma elevada, lejos de quedar obsoleta, pudo renovarse al servicio de nuevos valores: el equilibrio, la claridad moral, la elegancia conceptual y la profundidad simbólica.
MCN Biografías, 2025. "José Antonio Porcel y Salablanca (1715–1794): El Sacerdote Poeta que Renovó el Gongorismo en el Siglo de las Luces". Disponible en: https://mcnbiografias.com/app-bio/do/porcel-y-salablanca-jose-antonio [consulta: 29 de enero de 2026].