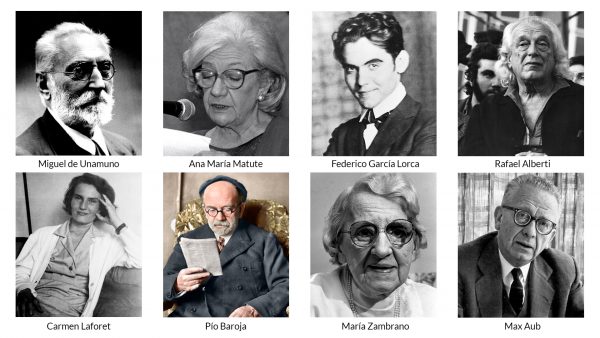Jorge Juan y Santacilia (1713–1773): Sabio del Mar y de las Estrellas en la Ilustración Española
Contexto histórico del siglo XVIII en España y Europa
El nacimiento de Jorge Juan y Santacilia en 1713 coincidió con un momento de profunda transformación política, social y científica en Europa. La Ilustración, que comenzaba a irradiar desde Francia e Inglaterra, colocaba la razón, la observación empírica y el progreso científico en el centro del pensamiento moderno. En paralelo, España vivía la transición dinástica que puso fin a los Austrias y trajo consigo la instauración de los Borbones con Felipe V, promoviendo una tímida modernización del aparato estatal y militar.
En este contexto, la ciencia española estaba en plena reconfiguración, atrapada entre los ecos del escolasticismo y las nuevas ideas newtonianas. Mientras la Academie des Sciences en París y la Royal Society en Londres se consolidaban como centros de saber, la Península mostraba un retraso estructural en sus instituciones científicas y educativas. Sin embargo, figuras como Jorge Juan se convirtieron en vectores de modernización, articulando un puente entre el pensamiento ilustrado europeo y las necesidades prácticas del Imperio español.
Jorge Juan nació en Novelda (Alicante) el 5 de enero de 1713, hijo de Bernardo Juan y Canicia y Violante Santacilia. Su linaje, vinculado a la baja nobleza, ofrecía oportunidades de formación y de carrera militar, especialmente a través de las órdenes religiosas y los servicios a la Corona. Su madre, al enviudar, se aseguró de encauzar a su hijo hacia una vida de formación sólida, recurriendo al apoyo de parientes con conexiones en el mundo eclesiástico y militar.
Un elemento clave en su educación fue su tío Cipriano Juan y Canicia, caballero de la Orden de Malta, quien influyó notablemente en la orientación inicial de su vida. La combinación de un entorno religioso, militar y letrado forjó en Jorge Juan una conciencia temprana de disciplina, servicio y búsqueda del saber, características que marcarían toda su trayectoria posterior.
Formación temprana y educación militar
Los primeros estudios de Jorge Juan se desarrollaron en el Colegio de la Compañía de Jesús de Orihuela, institución reconocida por su rigor académico, especialmente en matemáticas, humanidades y teología. Posteriormente, continuó su formación en Zaragoza, donde destacó por su capacidad intelectual y por un temperamento metódico e inquisitivo.
A los doce años, se trasladó con su tío Cipriano a la isla de Malta, ingresando en la Orden de Malta, una experiencia que le proporcionó una primera exposición al ambiente internacional, marítimo y militar de la época. Allí recibió una instrucción más práctica sobre navegación, estrategia y organización castrense, hasta obtener una encomienda en la Orden.
En 1729, con apenas dieciséis años, Jorge Juan regresó a España. Gracias a sus vínculos familiares y a sus méritos iniciales, obtuvo la carta-orden de guardia-marina, lo que le permitió ingresar en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, uno de los centros más prestigiosos de formación naval del país. En Cádiz, encontró el ambiente propicio para combinar su inclinación por la ciencia con la formación técnica en artillería, náutica y geografía.
Primeros intereses científicos y experiencia en campaña
Durante su permanencia en la Academia, Jorge Juan participó activamente en las campañas militares que la Armada española desarrolló en Italia y Orán, intervenciones estratégicas en el marco del conflicto con los otomanos y de la recuperación de posesiones europeas. Fue nombrado subrigradier de guardias marinas, lo que demuestra la confianza que sus superiores depositaban en él.
Más allá de las operaciones bélicas, estas campañas ofrecieron a Jorge Juan un contacto directo con la realidad logística y operativa de la navegación, así como con la topografía y la astronomía práctica. Durante estas experiencias, consolidó su interés por las ciencias aplicadas al mar, lo que sería central en toda su obra posterior. Su aptitud para los cálculos astronómicos y su meticulosidad en las observaciones meteorológicas y geográficas lo distinguían claramente del promedio de sus compañeros.
La expedición al virreinato del Perú
En 1734, con apenas 21 años, Jorge Juan recibió una de las designaciones más significativas de su vida. Por orden directa del rey Felipe V, fue elegido, junto al también joven marino Antonio de Ulloa, para integrarse en la célebre misión geodésica franco-española al virreinato del Perú, organizada por la Académie des Sciences de París. El propósito principal era medir un arco del meridiano terrestre cerca del ecuador, en los Andes, para contrastar las hipótesis de Isaac Newton, que postulaban el achatamiento de la Tierra en los polos.
Los españoles debían unirse en Cartagena de Indias con los científicos franceses Louis Godin, Pierre Bouguer, Charles Marie de La Condamine y el naturalista Joseph de Jussieu. La expedición, tras múltiples vicisitudes, llegó a Quito en 1736 y se estableció en las regiones de Cuenca, Loja y Riobamba, donde realizaron observaciones astronómicas y triangulaciones geodésicas durante más de nueve años.
La participación de Jorge Juan en esta empresa científica fue crucial. No solo dominaba los aspectos técnicos de la astronomía observacional, sino que también aportó un espíritu organizador, crítico y práctico que resultó clave para el éxito de las mediciones. En Cuenca, él y Godin observaron un fenómeno que permitió comprobar la aberración estelar, confirmando las ideas newtonianas sobre el movimiento de la Tierra. Este hallazgo reforzó el fundamento empírico del modelo heliocéntrico, todavía en debate en muchos círculos religiosos.
Durante este extenso período en América del Sur, Jorge Juan también recopiló valiosa información sobre el estado de las colonias españolas, las condiciones de vida de los indígenas, la administración virreinal y las rutas comerciales. Estos datos se plasmarían después en su célebre Relación histórica del viage y en otras obras de contenido tanto científico como político.
Su regreso a Europa, en 1744, incluyó una breve pero significativa estancia en París, donde fue elegido miembro correspondiente de la Académie des Sciences, una distinción inusual para un español de la época. Su amistad con Charles de La Condamine y otros sabios europeos le permitió afianzar su reputación como astrónomo y científico de primer nivel.
Regreso a Europa y difusión del conocimiento
A su regreso a España en 1744, Jorge Juan se encontró con una corte poco receptiva a las novedades científicas. Aunque venía respaldado por sus descubrimientos y por el reconocimiento de las instituciones científicas francesas, las autoridades españolas se mostraban reticentes ante cualquier implicación copernicana o newtoniana, que chocaba con las doctrinas de la Iglesia.
No obstante, encontró apoyo en una figura clave: el marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla y Bengoechea, ministro reformista con una clara visión de modernización para la Armada y el Estado. Fue él quien impulsó la publicación de las Observaciones astronómicas y phisicas y de la Relación histórica del viage —esta última redactada por Antonio de Ulloa—, asumiendo los costos con fondos del Real Erario.
Sin embargo, la censura inquisitorial exigió añadidos en el texto que relativizaran el valor de las teorías heliocéntricas. El inquisidor general, Francisco Pérez de Prado, ordenó que al mencionar a Newton y Christian Huygens, se incluyera la fórmula: «sistema dignamente condenado por la Iglesia». Finalmente, se acordó una redacción ambigua en la que Jorge Juan, aunque obligado a declarar la hipótesis como «falsa», dejaba claro entre líneas que la evidencia empírica apoyaba el modelo heliocéntrico. Esta habilidad diplomática e intelectual mostró su capacidad para navegar entre la ciencia y la ortodoxia religiosa.
En 1748, con apenas 35 años, Jorge Juan fue comisionado nuevamente por el marqués de la Ensenada para una misión secreta a Inglaterra, junto con José Solano y Pedro de Mora. El objetivo era adquirir información directa sobre los avances tecnológicos navales británicos, particularmente en construcción de buques, y reclutar expertos para trasladarlos a España.
Durante su estancia, Jorge Juan redactó informes detallados sobre los sistemas de construcción, armamento y organización naval inglesa. Compró instrumentos y convenció a varios de los mejores constructores británicos para trasladarse a España, entre ellos William Rooth, Mateo Mullan y Eduardo Bryant. Esta operación, realizada con suma discreción, fue un ejemplo notable de espionaje científico-industrial exitoso.
A su regreso, redactó el «Proyecto de dirección de los Arsenales y sus obras» y el plan general para la reorganización de la construcción naval española. Su propuesta integraba conocimientos de hidrodinámica, resistencia estructural y teoría de los fluidos con una visión administrativa moderna.
La Academia de Guardias Marinas y la ciencia experimental
En 1752, Jorge Juan asumió la dirección de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, institución clave en la formación de oficiales de la Armada. Bajo su liderazgo, la Academia experimentó una transformación radical, incorporando un enfoque más científico y experimental. Reunió a un destacado grupo de profesores, como Louis Godin, Joseph Carbonell Fogassa, Bonfigli, Vicente Tofiño Vandewalle y José Díaz Infante.
Con ellos fundó una Asamblea amistosa literaria, que funcionó como un semillero de ideas científicas y pedagógicas. La intención era convertir este círculo en el núcleo de una futura Real Sociedad de Ciencias de Madrid, proyecto que quedó truncado con la caída del marqués de la Ensenada.
Paralelamente, Jorge Juan estableció en Cádiz un observatorio astronómico, donde continuó realizando observaciones empíricas y experimentos sobre la maniobra de navíos, utilizando modelos a escala en la bahía gaditana. Esta combinación de teoría, práctica y formación de élites técnicas constituyó uno de los pilares más duraderos de su legado.
Obra científica y publicaciones clave
Entre sus principales contribuciones teóricas destaca el Compendio de navegación, publicado en 1757. Esta obra combinaba teoría y práctica en áreas como el pilotaje, las variaciones de la aguja de marear, el uso de cartas náuticas y la mecánica del buque, y estaba dirigida a la formación de oficiales.
Sin embargo, su obra más importante fue el Examen marítimo, publicada en dos tomos en 1771. El primer volumen es un tratado de mecánica aplicada, con secciones sobre centros de gravedad, equilibrio, rotación de cuerpos, resistencia de fluidos y teoría de las máquinas. Incluye también apéndices originales sobre temas como la «teoría de los cometas que vuelan los niños».
El segundo tomo aplicaba esos principios a la dinámica del buque, considerando elementos como el movimiento ondulatorio del mar, la resistencia estructural, el balance y cabeceo, y proponiendo fórmulas para medir la estructura resistente del navío. Jorge Juan trató el buque como una viga sometida a fuerzas, incorporando técnicas de cálculo novedosas en su época. Esta obra fue tan influyente que en 1783 fue traducida al francés por Pierre Leveque, quien elogió su fidelidad empírica y su aplicabilidad práctica.
Red de colaboradores y relaciones científicas
Jorge Juan no fue un sabio aislado. Su capacidad para tejer redes intelectuales le permitió influir más allá de sus obras. Mantuvo una colaboración estrecha con Antonio de Ulloa, con quien compartió expediciones y publicaciones, pero también con ilustrados españoles como Gregorio Mayáns y Císcar y Andrés Marcos Burriel, quienes apoyaron sus obras ante la censura.
Su prestigio le valió el ingreso en diversas academias científicas europeas: fue miembro de la Royal Society de Londres, de la Real Academia de Ciencias de Berlín, correspondiente de la Académie des Sciences de París y consiliario de la Academia de San Fernando.
Desde su puesto en Cádiz y posteriormente en la Corte, Jorge Juan ejerció como puente entre la ciencia europea y la modernización del Estado español, incorporando el método experimental y la precisión matemática en un ámbito tradicionalmente dominado por la experiencia empírica y la práctica artesanal.
Etapa cortesana y misión diplomática en Marruecos
Tras su intensa labor en Cádiz, Jorge Juan fijó nuevamente su residencia en Madrid en 1766, integrándose plenamente en los círculos de decisión del reinado de Carlos III, un monarca profundamente influenciado por las ideas ilustradas. En este nuevo contexto, el sabio alicantino amplió su campo de acción hacia la diplomacia y la reforma educativa, sin abandonar su vocación científica.
Ese mismo año, fue nombrado embajador extraordinario ante la Corte del emperador de Marruecos, con el objetivo de consolidar las relaciones diplomáticas y comerciales. Acompañado por Sidi A. el Gazel, quien actuaba como emisario marroquí en España, Jorge Juan permaneció seis meses y medio en territorio magrebí, donde negoció cuestiones estratégicas, recopiló información y observó con atención las costumbres y estructuras del reino.
El Diario de viaje a la Corte de Marruecos, publicado póstumamente en 1816, revela tanto su capacidad diplomática como su curiosidad científica y etnográfica. La precisión de sus observaciones, el estilo sobrio y su mirada crítica hacia las estructuras políticas marroquíes lo convierten en un testimonio excepcional del encuentro entre dos mundos: el imperio ilustrado y la tradición islámica.
Últimos proyectos y propuestas educativas
De regreso en Madrid, Jorge Juan asumió un nuevo desafío: la reorganización del Real Seminario de Nobles, institución destinada a formar a la élite dirigente de la monarquía. A partir de 1770, trabajó en el diseño de un plan de estudios moderno, que incluía matemáticas, filosofía natural, historia y lenguas extranjeras, superando el limitado currículo escolástico predominante.
Además, propuso al rey la fundación de un observatorio astronómico en Madrid, como prolongación natural del que había establecido en Cádiz. Aunque Carlos III acogió con simpatía la idea, esta no llegó a materializarse hasta varias décadas después, cuando el avance de la ciencia y la consolidación de las academias lo hicieron posible.
La influencia de Jorge Juan en estas iniciativas no fue meramente técnica: su visión educativa articulaba el pensamiento ilustrado con las necesidades del Estado, formando funcionarios capacitados, oficiales preparados y ciudadanos cultos, pilares del proyecto reformista borbónico.
Recepción y legado en vida
En vida, Jorge Juan fue respetado, pero no siempre comprendido. En los círculos científicos internacionales, su prestigio estaba garantizado por su membresía en academias extranjeras y por la repercusión de su obra. En España, sin embargo, su figura oscilaba entre la admiración técnica y la sospecha ideológica, especialmente por su defensa del pensamiento copernicano y su afiliación al reformismo ilustrado.
Su enfrentamiento con la Inquisición durante la publicación de las Observaciones astronómicas, su vinculación al marqués de la Ensenada (caído en desgracia política), y su promoción de saberes considerados «extranjerizantes» lo situaban en una posición ambigua ante el poder. Aun así, logró mantener una carrera ascendente, en parte gracias a su discreción, su rigor profesional y su capacidad para adaptarse a los vaivenes de la política.
Murió en Madrid en 1773, a los 60 años, dejando tras de sí una obra inmensa y una red de discípulos e instituciones que perpetuarían su legado.
Reinterpretaciones posteriores y vigencia de su legado
Con el paso del tiempo, la figura de Jorge Juan ha sido revalorizada por la historiografía científica, especialmente desde el siglo XX. Su papel como mediador entre la ciencia europea y la modernización técnica de España ha sido ampliamente reconocido, y su obra ha sido objeto de múltiples estudios.
Uno de los textos que mayor eco ha tenido es el Examen marítimo, cuya traducción al francés en 1783 permitió su difusión en los medios navales de Europa. Sus propuestas sobre resistencia estructural, hidrodinámica y maniobra de buques influyeron en la ingeniería naval del siglo XIX, y son reconocidas como precursoras de la teoría moderna de la arquitectura naval.
Asimismo, sus contribuciones al copernicanismo en España han sido reexaminadas a la luz de su participación en el debate entre ciencia y religión. Su Estado de la Astronomía en Europa, publicado de manera póstuma, constituye una defensa apasionada de la ciencia moderna, en un lenguaje claro, argumentativo y alejado del dogmatismo.
En el plano institucional, muchas de las reformas educativas y navales impulsadas por Jorge Juan sirvieron de modelo para futuras generaciones. Su influencia puede rastrearse en la creación de la Escuela de Ingenieros de la Armada, en el perfeccionamiento del cuerpo de guardias marinas y en el fortalecimiento del pensamiento científico en el seno del Estado español.
El sabio entre dos mundos: una reflexión final
Jorge Juan y Santacilia fue mucho más que un científico o un marino. Fue un arquitecto del saber ilustrado aplicado al servicio del Estado, un pensador capaz de unir el rigor teórico con la acción práctica, y un diplomático que supo representar a España con dignidad en escenarios científicos y políticos internacionales.
Su vida transitó entre dos mundos: el de la España barroca y tradicional, y el de la Europa ilustrada y científica. Su obra, su pensamiento y su legado dan cuenta de una síntesis posible entre ambos, marcada por la moderación, la inteligencia crítica y el compromiso con el bien común.
En tiempos en que el conocimiento científico se enfrentaba a resistencias institucionales y dogmáticas, Jorge Juan supo abrir caminos, demostrar con datos y observaciones lo que otros solo afirmaban con dogmas. Su nombre merece ser recordado no solo por sus libros o sus cargos, sino por encarnar una de las formas más nobles del saber: aquella que, sin estridencias, transforma el mundo a través de la razón y la experiencia.
MCN Biografías, 2025. "Jorge Juan y Santacilia (1713–1773): Sabio del Mar y de las Estrellas en la Ilustración Española". Disponible en: https://mcnbiografias.com/app-bio/do/juan-y-santacilia-jorge [consulta: 28 de enero de 2026].