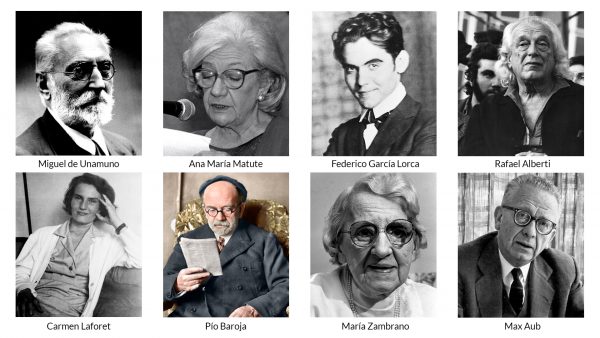Joseph Priestley (1733–1804): Científico del Oxígeno, Teólogo del Disenso y Pionero del Pensamiento Liberal
Joseph Priestley (1733–1804): Científico del Oxígeno, Teólogo del Disenso y Pionero del Pensamiento Liberal
Orígenes rurales, formación autodidacta y primeras convicciones
De Fieldhead a Daventry: la construcción de un intelectual disidente
Joseph Priestley vino al mundo en un entorno modesto, rural y profundamente influido por las tradiciones del norte de Inglaterra. Nació el 13 de marzo de 1733 (o el 24, según el calendario gregoriano, recién adoptado por Inglaterra en 1751) en Fieldhead, una pequeña localidad situada en la parroquia de Birstal, cerca de Leeds, en el condado de York. Era el primogénito de seis hijos nacidos del matrimonio entre Jonas Priestley, un curtidor de pieles, y Mary Swift, hija de agricultores y ganaderos. La vida temprana de Joseph estuvo marcada por la precariedad material, pero también por una poderosa red de vínculos familiares que, a la postre, resultaría decisiva para su formación intelectual.
A una edad temprana, y debido a la presión demográfica que significaba ser el primero de seis hermanos en una economía familiar limitada, Priestley fue enviado a vivir con sus abuelos maternos. Allí encontró un ambiente más estable y recibió sus primeras influencias educativas. Sin embargo, su vida dio un giro abrupto a los nueve años, cuando falleció su madre. Tras este suceso, regresó al hogar paterno por un breve período antes de quedar bajo la tutela de su tía Sarah, hermana de su padre, y su esposo John Keighly. Este último, un comerciante independiente y hombre de ideas críticas, proporcionó al joven Joseph un entorno intelectual insólitamente abierto para la época.
En casa de los Keighly, Joseph entró en contacto con numerosas figuras disidentes del pensamiento religioso y político dominante en Inglaterra. Esta atmósfera, impregnada de racionalismo, libertad de conciencia y oposición al dogmatismo, dejó una huella profunda en su carácter. A lo largo de su vida, Priestley mantendría una actitud de cuestionamiento constante hacia toda autoridad incuestionable, ya fuera eclesiástica o científica.
Gracias a la educación que recibió en ese hogar, se distinguió desde muy joven por sus dotes intelectuales. Aprendió con rapidez el latín, el griego y el hebreo, lo que le permitió acceder a textos religiosos y filosóficos en su forma original. Muy pronto desarrolló un interés profundo por los temas teológicos, y concibió el deseo de convertirse en pastor protestante. Sin embargo, una enfermedad pulmonar severa —probablemente tuberculosis— lo obligó a interrumpir sus estudios por un tiempo, marcando así uno de los primeros obstáculos de una vida que estaría llena de desafíos.
Superado el episodio de enfermedad, Priestley retomó su educación con una energía renovada y una avidez intelectual inusitada. Aprendió por su cuenta varios idiomas modernos como el francés, el italiano y el alemán, y hasta lenguas orientales como el siríaco, el árabe y el caldeo. Simultáneamente, se introdujo en el estudio de la geometría, el álgebra y otras disciplinas científicas, lo cual indicaba ya un espíritu renacentista, inquieto y multidisciplinar.
Durante esta etapa, comenzó a experimentar dudas crecientes sobre los fundamentos del calvinismo, la doctrina que había recibido de su entorno familiar y eclesiástico. El calvinismo, con su énfasis en la predestinación, la corrupción total del hombre y la soberanía absoluta de Dios, le parecía cada vez menos compatible con su incipiente visión racionalista del mundo. Este conflicto interno fue determinante en su decisión de no ingresar en la Academy de Mile End, conocida por su férreo apego al dogma calvinista. En su lugar, eligió la Academia de Daventry, un centro de formación disidente que promovía un enfoque más liberal y crítico de la teología.
La Academia de Daventry fue una etapa decisiva en la vida de Priestley. Allí no solo pudo explorar sus inquietudes religiosas en un entorno tolerante, sino que también entró en contacto con las ideas del asociacionismo psicológico de David Hartley, que más tarde influirían en su propia filosofía materialista. En Daventry se fomentaba el uso de la razón, la observación empírica y la lectura crítica de las Escrituras, en claro contraste con la ortodoxia protestante dominante.
Aunque no abandonó su vocación pastoral, la ciencia se convirtió en un campo paralelo de profunda fascinación. Priestley se interesó por las prácticas experimentales de los físicos, botánicos y químicos de su tiempo, desarrollando así una comprensión empírica del mundo natural que sería fundamental en sus descubrimientos posteriores. Su enfoque era siempre práctico y autodidacta: observaba, tomaba notas y experimentaba con recursos limitados, pero con una intuición notable.
Una vez completada su formación, Priestley fue ordenado ministro calvinista y recibió su primer destino pastoral en la localidad de Needham Market, en el condado de Suffolk. Allí permaneció tres años, durante los cuales sus dudas teológicas se acentuaron. Su creciente incomodidad con los dogmas del calvinismo —especialmente la Trinidad y la predestinación— se hizo evidente para sus feligreses, quienes pronto comenzaron a rechazarlo. Esta experiencia amarga lo llevó a tomar una decisión radical: romper con el calvinismo y abrazar el unitarismo, una doctrina protestante que niega la Trinidad y enfatiza los principios de Razón, Tolerancia y Libertad Religiosa.
El unitarismo representaba, para Priestley, mucho más que una alternativa teológica: era una cosmovisión que armonizaba perfectamente con el enciclopedismo ilustrado que por entonces ganaba terreno en Europa. Al rechazar dogmas inmutables y poner en el centro la razón humana como guía de la vida espiritual, esta corriente lo acercaba tanto a la ciencia como a la filosofía política moderna.
Como ministro unitarista, Priestley fue nombrado responsable espiritual de la congregación de Nantwich, en el condado de Cheshire. La comunidad, mucho más liberal y abierta que la anterior, acogió con entusiasmo su estilo racional y su enfoque progresista. En Nantwich no solo predicaba, sino que también enseñaba a jóvenes de la región, actuando como tutor privado en disciplinas como matemáticas, idiomas y filosofía. Esta combinación de docencia, estudio y práctica pastoral le permitió no solo ganar reputación, sino también reunir recursos suficientes para invertir en libros, materiales de laboratorio y experimentos científicos básicos.
El éxito en Nantwich lo llevó a una nueva oportunidad profesional: fue invitado a integrarse como profesor de lenguas clásicas en la prestigiosa Academia de Warrington, uno de los centros educativos más progresistas del Reino Unido. Allí pasó seis años que él mismo recordaría como los más felices de su vida. En Warrington no se limitó a enseñar latín y griego, sino que ofrecía también conferencias sobre historia contemporánea, ciencia natural, filosofía política y literatura, incluyendo análisis sobre autores como Shakespeare y Milton, figuras fundamentales en el panteón cultural inglés.
Durante estos años, Joseph Priestley comenzó a ser reconocido como un pensador versátil y un divulgador excepcional, capaz de transmitir con claridad conceptos complejos a públicos diversos. Su talento pedagógico, sumado a su amplitud de intereses, lo convirtieron en una figura central del pensamiento ilustrado británico en la segunda mitad del siglo XVIII.
Educador, divulgador y científico autodidacta
De Warrington a Londres: ciencia, ilustración y pedagogía en expansión
Tras su etapa formativa y pastoral en Nantwich, la incorporación de Joseph Priestley a la Academia de Warrington marcó un salto cualitativo en su trayectoria intelectual. Aunque fue contratado para impartir clases de lenguas clásicas, muy pronto su presencia trascendió las expectativas convencionales de un simple instructor. En poco tiempo, se convirtió en un referente multidisciplinario dentro de la institución, destacando por su energía contagiosa y su capacidad para integrar las humanidades, las ciencias y el pensamiento filosófico.
En Warrington, Priestley dio rienda suelta a su estilo educativo innovador. Impulsaba la discusión abierta, el aprendizaje crítico y la conexión entre saberes. No se limitaba al latín y al griego: sus cursos y charlas abarcaban desde historia contemporánea hasta los principios de la electricidad, pasando por análisis de obras de autores como Milton y Shakespeare, y exposiciones sobre las últimas teorías científicas y los fenómenos naturales. Esta capacidad para vincular la ciencia con la literatura, y la religión con la experimentación empírica, definió su enfoque pedagógico y lo convirtió en una figura de gran influencia entre los jóvenes ilustrados británicos.
Durante estos años, su reputación como educador progresista y divulgador científico se consolidó. Sus estudiantes lo admiraban no solo por su erudición, sino también por su calidez humana, su método accesible y su impulso moral hacia la independencia intelectual. Era, en el sentido más amplio, un intelectual ilustrado que asumía con convicción su rol de formador de ciudadanos críticos y responsables.
En 1762, mientras aún residía en casa de sus tíos, contrajo matrimonio con Mary Wilkinson, hija de uno de los pioneros de la Revolución Industrial británica, John Wilkinson. Este vínculo familiar resultaría crucial, no solo por la estabilidad emocional y económica que proporcionó, sino también por la red de conexiones industriales y tecnológicas que abrió al joven científico. Wilkinson, que trabajaba en la fundición de hierro y era un innovador en la metalurgia, fue uno de los primeros empresarios en reconocer el potencial de las nuevas ciencias aplicadas a la industria. Esta cercanía con el mundo de la transformación técnica influyó notablemente en la evolución experimental de Priestley.
Durante sus frecuentes visitas a Londres, Priestley entró en contacto con los círculos racionalistas y enciclopedistas más activos del momento. Estableció una estrecha amistad con Richard Price, teólogo y filósofo liberal, conocido por su influyente obra Civil Liberty, y con el polímata norteamericano Benjamin Franklin, quien se encontraba entonces en la capital británica como representante de las colonias americanas. Ambos personajes lo alentaron en sus inquietudes científicas y le sugirieron difundir sus descubrimientos.
Fue Franklin, particularmente impresionado por los experimentos eléctricos realizados por Priestley, quien lo impulsó a publicar su primera gran obra científica: The History and Present State of Electricity (1767). Este tratado se convertiría en una referencia obligada en el campo de los estudios sobre electricidad. Aunque de carácter técnico, la obra mostraba ya la voluntad del autor de divulgar el conocimiento científico más allá del círculo de especialistas. Era una ambición profundamente ilustrada: romper con el elitismo del saber y hacer accesible la ciencia a los ciudadanos educados.
La publicación de este libro no pasó desapercibida. En 1766, Joseph Priestley fue admitido en la Royal Society, uno de los más altos reconocimientos que un científico podía recibir en la Inglaterra del siglo XVIII. Este ingreso consolidó su posición entre los hombres de ciencia del momento, y le abrió nuevas oportunidades para continuar sus investigaciones. Sin embargo, siempre fiel a su espíritu autodidacta, seguía trabajando sin grandes laboratorios, empleando utensilios caseros y observando fenómenos cotidianos para desarrollar hipótesis y modelos.
Una anécdota reveladora de su ingenio práctico se produjo durante la preparación de una edición ilustrada de su tratado sobre electricidad. Incapaz de encontrar un dibujante que comprendiera y representara fielmente los aparatos descritos, Priestley decidió aprender él mismo las reglas de la perspectiva y realizar los dibujos. En este proceso, buscando cómo corregir errores de lápiz en sus bocetos, descubrió que el caucho de la India podía usarse para borrar marcas sobre el papel. Así, sin proponérselo, inventó la goma de borrar, un objeto tan cotidiano como simbólico de su mentalidad práctica e innovadora.
En paralelo, sus responsabilidades familiares aumentaban. Con su esposa Mary, formó una familia numerosa que le exigía estabilidad económica. Esta necesidad lo llevó, en 1767, a aceptar un puesto como ministro de la parroquia de Mill Hill, en Leeds, abandonando su puesto en Warrington. El retorno a su región natal no solo le permitió reencontrarse con sus raíces, sino que abrió un nuevo ciclo vital marcado por la experimentación científica más profunda.
En Leeds, Priestley comenzó a trabajar intensamente en la investigación de los gases y el aire, campos poco explorados en aquel entonces. Se interesó particularmente por la teoría del flogisto, propuesta por el médico y químico alemán Georg Ernst Stahl, que sostenía que todos los cuerpos combustibles contenían un principio llamado «flogisto», que se liberaba al quemarse. Aunque la teoría resultaría finalmente errónea, fue un punto de partida crucial para las investigaciones de Priestley.
Dotado de una mentalidad observadora y meticulosa, Priestley diseñó experimentos que le permitieran verificar y cuantificar la composición del aire. A diferencia de muchos teóricos de su tiempo, él valoraba más la evidencia empírica que las construcciones abstractas. Observaba los fenómenos, anotaba resultados con precisión y mantenía una actitud abierta ante lo inesperado. Esta postura le permitió realizar hallazgos fundamentales, que transformaron la comprensión de la química moderna.
Uno de los factores que contribuyó a sus descubrimientos fue la proximidad de su hogar a una fábrica de cerveza, donde podía observar la formación de gases durante la fermentación. También visitaba balnearios naturales donde las aguas brotaban con efervescencia. Estas observaciones lo llevaron a desarrollar un instrumento clave: el canal neumático o artesa neumática, un dispositivo que facilitaba la recolección de gases solubles en agua o mercurio. Con este aparato, abrió la puerta al estudio sistemático de los gases atmosféricos, hasta entonces inexplorados con rigor.
En 1772, publicó una obra que marcaría un hito en la historia de la química: Experiments and Observations on Different Kinds of Air. En ella describía sus experimentos con diversos gases, incluyendo el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el amoníaco y el óxido nitroso (también conocido como gas hilarante). Esta investigación lo situó a la vanguardia de la química neumática, una nueva disciplina que desafiaba las nociones clásicas sobre los «cuatro elementos» y sentaba las bases de la química moderna.
El 1 de agosto de 1774, en Wiltshire, Priestley realizó el experimento que lo haría mundialmente famoso. Utilizando una lente para concentrar los rayos solares sobre una muestra de óxido de mercurio, observó que se desprendía un gas que permitía a una vela arder con mayor intensidad que el aire común. Este «aire desflogisticado», como lo llamó en un primer momento, era lo que hoy conocemos como oxígeno. Aunque sería el químico francés Lavoisier quien lo identificaría como tal y propondría una nueva nomenclatura y teoría explicativa, Joseph Priestley fue el primero en aislarlo experimentalmente, demostrando empíricamente sus propiedades.
Este descubrimiento, aunque fruto de su adhesión inicial a una teoría errónea (la del flogisto), fue una prueba de su capacidad para observar la naturaleza sin prejuicios y seguir la evidencia allí donde lo llevara. Su hallazgo no solo revolucionó la química, sino que también ilustró la transición de la alquimia a la ciencia moderna, una transformación que Priestley protagonizó con valentía y humildad.
Esta etapa de su vida, marcada por la docencia, la experimentación y la publicación de obras fundamentales, consagró a Joseph Priestley como uno de los grandes nombres del siglo XVIII. Era un verdadero sabio ilustrado, comprometido con el conocimiento, la libertad de conciencia y la mejora del ser humano a través de la razón y la evidencia.
La edad dorada de la experimentación científica
De Leeds a París: el descubrimiento del oxígeno y la química neumática
El experimento realizado por Joseph Priestley en 1774, que lo llevó al descubrimiento del oxígeno —aunque él aún lo denominara “aire desflogisticado”— marcó el punto más alto de su carrera como científico experimental. Ese día 1 de agosto, en un tranquilo rincón de Wiltshire, usando una lente para concentrar los rayos solares sobre óxido de mercurio, logró obtener un gas en el que una vela ardía con una llama intensamente brillante. Observó, además, que los ratones sobrevivían más tiempo en este aire que en el común. Era, sin saberlo, una de las más grandes revoluciones en la historia de la ciencia: la identificación de un nuevo componente del aire, el oxígeno, aunque él no lo comprendiera plenamente en su momento.
Este hallazgo se inscribía dentro de sus investigaciones sistemáticas reunidas en la monumental obra Experiments and Observations on Different Kinds of Air, que había comenzado a publicar en 1772. Este libro, con múltiples volúmenes, documentaba de manera meticulosa sus observaciones con diversos gases: amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitroso, y muchos otros que hasta entonces eran desconocidos o apenas mencionados. En realidad, lo que Priestley estaba haciendo, sin proponérselo, era redefinir la química misma, trasladándola del dominio especulativo al empírico.
Aunque no contaba con formación académica formal en química y sus interpretaciones teóricas eran limitadas por su adhesión a la teoría del flogisto de Georg Ernst Stahl, su trabajo tenía el enorme mérito de la precisión experimental. Lo que le faltaba en estructura teórica lo compensaba con una capacidad de observación meticulosa, una mente curiosa y la habilidad de construir instrumentos ingeniosos, como el canal neumático, que facilitó la recolección y estudio de gases.
En su tiempo, los gases eran considerados en gran medida como una “nube caótica”, carentes de una estructura conceptual clara. Con sus experimentos, Priestley cambió esa percepción: mostró que los gases tenían propiedades específicas, podían ser recogidos, medidos, y que eran sustancias químicas reales, no meras exhalaciones. Esto rompía radicalmente con el paradigma aristotélico de los “cuatro elementos” y pavimentaba el camino hacia la nueva química.
A pesar de sus avances, Priestley no fue capaz de abandonar la teoría del flogisto, que interpretaba la combustión como la pérdida de una sustancia invisible e imponderable presente en todos los cuerpos combustibles. El oxígeno, desde esa óptica, era simplemente aire “desflogisticado”, purificado de impurezas. Fue el químico francés Antoine Lavoisier quien, en parte gracias a las observaciones compartidas por el propio Priestley, reinterpretó los datos experimentales y propuso una nueva teoría sobre la combustión, en la que el oxígeno no era una ausencia, sino un actor fundamental. Así nacía la química moderna.
Durante esta etapa, Priestley también se aproximó a uno de los grandes sueños de su juventud: la posibilidad de viajar como científico. Mostró su entusiasmo por unirse a la tercera expedición del navegante James Cook, que tenía como uno de sus objetivos la búsqueda del legendario pasaje del noroeste que comunicaría el Atlántico con el Pacífico. Sin embargo, su candidatura fue rechazada por temor a que sus creencias religiosas —intensamente disidentes y racionalistas— crearan tensiones dentro de la expedición. Fue una gran decepción, pues veía en esa travesía una oportunidad para observar fenómenos naturales inéditos y probar sus teorías en otros ambientes.
En compensación, surgió una oportunidad inesperada: fue invitado a convertirse en preceptor privado de los hijos del conde de Shelburne, figura prominente de la aristocracia británica y futuro primer ministro. Este cargo no solo ofrecía una remuneración generosa, sino también un ambiente propicio para la investigación. Se instaló en la residencia de verano de los Shelburne en Calne, donde tenía su propio laboratorio y acceso a una vasta biblioteca.
Esta etapa fue extraordinariamente fructífera para su producción científica y filosófica. Continuó publicando nuevos volúmenes de Experiments and Observations, y además redactó obras que combinaban sus intereses científicos con sus creencias filosóficas y religiosas. Entre ellas destacan Disquisitions Relating to Matter and Spirit, en la que desarrollaba un materialismo teológico muy influido por David Hartley, y Doctrine of Philosophical Necessity, donde defendía la noción de un determinismo racional que unificaba la materia y la mente.
Priestley creía firmemente en el monismo universal de las fuerzas, es decir, en que no existía una distinción radical entre fuerzas físicas y mentales: ambas eran manifestaciones de una misma sustancia material. Esta postura, aunque controvertida, mostraba su intento de construir una cosmovisión integrada que armonizara la ciencia, la filosofía y la religión, en una época donde estas disciplinas tendían a disociarse.
En su calidad de tutor del conde de Shelburne, Priestley realizó un viaje por Europa que lo llevó, entre otras ciudades, a París, epicentro del pensamiento ilustrado. Allí conoció personalmente a figuras clave de la ciencia y la filosofía francesas, incluyendo a Lavoisier, con quien discutió sus descubrimientos sobre el aire desflogisticado. Esta conversación fue crucial para el químico francés, que pronto publicaría sus teorías sobre el oxígeno, revolucionando la química al reemplazar la noción del flogisto por un modelo basado en reacciones con el oxígeno.
Priestley, sin embargo, no compartía completamente estas ideas. Su fe en el flogisto era tan fuerte como su convicción religiosa, y eso lo llevó a mantener una posición ambivalente respecto a las nuevas interpretaciones químicas. Aun así, su apertura a compartir sus descubrimientos demuestra su espíritu científico genuino, poco preocupado por la gloria personal y más interesado en el progreso colectivo del conocimiento.
Tras su viaje por el continente, y luego de cumplir con sus responsabilidades como tutor, decidió romper amistosamente sus vínculos con la familia Shelburne, que, en reconocimiento a sus servicios, le otorgó una pensión vitalicia. Era el momento de volver a dedicarse plenamente a la religión, la ciencia y la filosofía. En 1780, se trasladó con su familia a Fairhill, cerca de Birmingham, una ciudad vibrante donde la revolución industrial latía con fuerza.
Allí, gracias al apoyo económico de su cuñado John Wilkinson, adquirió una casa amplia, donde instaló tanto su residencia familiar como su laboratorio. En Birmingham encontró un entorno intelectual extraordinariamente fértil. Se unió a la Lunar Society, una sociedad informal integrada por científicos, ingenieros, industriales y pensadores que se reunían cada mes, en noches de luna llena, para discutir avances científicos, teorías filosóficas y mejoras técnicas.
Entre sus miembros estaban James Watt, pionero de la máquina de vapor; Matthew Boulton, empresario e innovador industrial; Josiah Wedgwood, ceramista e inventor de nuevos procesos industriales; y Erasmus Darwin, médico y poeta, y abuelo de Charles Darwin. En este entorno, Priestley no solo encontró amigos y colaboradores, sino también una audiencia respetuosa y entusiasta para sus ideas, tanto científicas como religiosas.
En Birmingham, profundizó en su faceta teológica, cada vez más audaz. Publicó obras polémicas como Letters to a Philosophical Unbeliever, donde defendía la religión natural frente al escepticismo de David Hume, y History of the Corruptions of Christianity, una crítica radical a los dogmas del cristianismo institucional, especialmente a la doctrina de la Trinidad, que consideraba una corrupción posterior del mensaje original de Jesús.
En History of the Early Opinions Concerning Jesus Christ, continuó esta línea argumental, sosteniendo que la divinidad de Cristo era una idea ajena a los primeros cristianos. Estas publicaciones lo convirtieron en un blanco de intensas críticas: fue denunciado como hereje, atacado en los púlpitos, y objeto de campañas de desprestigio tanto en los medios de comunicación como en el Parlamento. En los sectores más conservadores de la sociedad británica, se lo llegó a acusar de ser un “agente de Satanás”.
Pese a las críticas, Joseph Priestley se mantuvo firme en su compromiso con la libertad de conciencia y el racionalismo teológico. Su influencia en los círculos religiosos disidentes era inmensa, y su prestigio como científico seguía creciendo, especialmente en el continente y en Estados Unidos, donde era admirado por Thomas Jefferson y otros líderes ilustrados.
La década de 1780 representó el culmen de su actividad intelectual, pero también preparaba el terreno para una fase de conflictos más agudos, donde sus creencias y principios lo llevarían a enfrentar una de las crisis más dramáticas de su vida.
Birmingham: ciencia, teología y persecución
La sociedad lunar, los debates teológicos y el incendio de su mundo
Instalado en Fairhill, un suburbio cercano a Birmingham, Joseph Priestley experimentó una de las etapas más productivas, pero también más turbulentas, de su vida. Allí, entre 1780 y 1791, combinó sus tres grandes pasiones —la ciencia, la teología y la filosofía política— en un entorno efervescente marcado por el avance de la Revolución Industrial y la circulación de ideas ilustradas. Esta etapa no solo le permitió consolidar una red de amistades influyentes, sino que también lo enfrentó con las crecientes tensiones religiosas y políticas de la Inglaterra tardía del siglo XVIII.
Gracias al apoyo financiero de su cuñado John Wilkinson, uno de los grandes innovadores industriales del país, Priestley pudo adquirir una casa espaciosa que sirvió de residencia familiar, capilla, biblioteca y laboratorio. Su hogar se convirtió en un centro de pensamiento y experimentación, frecuentado por los más destacados miembros de la Lunar Society, un grupo informal de ilustrados que incluía a James Watt, Matthew Boulton, Erasmus Darwin y Josiah Wedgwood. Las reuniones de esta sociedad se celebraban, simbólicamente, en noches de luna llena, para facilitar el regreso de sus miembros a casa, y combinaban el rigor científico con el debate filosófico.
La Lunar Society no solo era un círculo de discusión científica, sino también un espacio de intercambio sobre temas políticos, sociales y religiosos. En ese contexto, Priestley encontró el ambiente ideal para exponer sus ideas más radicales. Mientras sus colegas impulsaban innovaciones tecnológicas como la máquina de vapor o nuevos procesos de producción cerámica, él analizaba los fundamentos de la doctrina cristiana y exploraba los límites del racionalismo religioso. Su objetivo era ambicioso: depurar el cristianismo de siglos de superstición, retornarlo a sus orígenes éticos y racionales, y hacer de él una religión compatible con la ciencia y la libertad de pensamiento.
En esa línea, Priestley publicó tres obras que despertaron controversia inmediata. La primera, Letters to a Philosophical Unbeliever, estaba dirigida contra los argumentos escépticos de David Hume, y defendía una religión natural basada en la razón y la experiencia. Lejos de rechazar el progreso científico, Priestley veía en él una prueba de la armonía divina del universo. Su segundo gran tratado, History of the Corruptions of Christianity (1782), fue una bomba teológica: allí argumentaba que muchos dogmas centrales del cristianismo —en particular la Trinidad, el pecado original y la divinidad de Cristo— eran corruptelas introducidas siglos después de Jesús. Finalmente, en History of the Early Opinions Concerning Jesus Christ, insistía en que los primeros cristianos jamás consideraron a Jesús como parte de una divinidad trinitaria, sino como un maestro humano inspirado por Dios.
Estas obras, profundamente eruditas y documentadas, le valieron el respeto de muchos pensadores ilustrados, pero también le acarrearon una tormenta de críticas. Desde los púlpitos anglicanos y las publicaciones conservadoras, se le acusó de herejía, blasfemia y subversión religiosa. Fue objeto de caricaturas injuriosas, sermones inflamados, y denuncias parlamentarias. Su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo teológico. Sin embargo, Priestley no se amilanó. Convencido de la necesidad de una reforma religiosa radical, siguió defendiendo la fe unitaria, según la cual Dios es una sola persona y Jesús fue un hombre virtuoso, no una deidad.
Mientras tanto, sus actividades científicas no cesaban. Continuaba sus experimentos sobre gases, ampliando sus estudios sobre el nitrógeno, el ácido sulfhídrico y el anhídrido sulfuroso, y perfeccionando sus métodos de observación. También mantenía correspondencia con científicos de toda Europa y América, y participaba activamente en los debates de la Royal Society, aunque su relación con la institución empezaría a deteriorarse por razones ideológicas más que científicas.
La Revolución Francesa, iniciada en 1789, fue el acontecimiento político que más dividió a la sociedad británica de la época. Mientras los sectores conservadores y monárquicos la veían como una amenaza, muchos ilustrados, disidentes religiosos y defensores de las libertades civiles —como Priestley— la celebraron como una esperanza para la humanidad. Para él, la caída de la Bastilla simbolizaba la emancipación del pensamiento y el fin del autoritarismo teocrático. En una carta, escribió que “una nueva era para la razón y la justicia se ha iniciado en Europa”.
Esta posición política lo puso en el punto de mira de los sectores reaccionarios. La chispa definitiva se encendió el 14 de julio de 1791, cuando se celebró en Birmingham una cena pública para conmemorar el segundo aniversario de la Toma de la Bastilla. Priestley no organizó el evento, pero asistió como invitado, pronunciando un discurso en defensa de la libertad de conciencia y los derechos humanos. Esa misma noche, una muchedumbre enfurecida, incitada por panfletos y sermones antiunitarios, atacó su casa. La turba quemó su residencia, su laboratorio, su biblioteca y todos sus manuscritos. El fuego consumió años de trabajo científico y filosófico. Priestley y su familia lograron huir con vida, pero escaparon apenas con la ropa puesta.
Este acto de violencia fue más que un ataque personal: fue un linchamiento simbólico contra todo lo que él representaba —libertad religiosa, ciencia ilustrada, simpatía revolucionaria— y mostró el peligro que enfrentaban los disidentes en una sociedad polarizada. Aunque el gobierno ofreció reparaciones mínimas, no persiguió ni castigó seriamente a los responsables. El mensaje era claro: no había lugar para herejes y republicanos en la Inglaterra de Jorge III.
Tras el incendio, Priestley se refugió primero en Londres, luego en Tottenham y más tarde en Hackney, buscando anonimato y seguridad. En esos años oscuros, fue objeto de una campaña de odio sostenida: sermones lo llamaban “enemigo de Dios”, periódicos lo tildaban de “agente jacobino”, y la Royal Society lo expulsó de sus filas bajo presión política. Sus hijos, también acosados, encontraron dificultades para conseguir empleo o integrarse en la vida pública. La persecución no cesaba.
En 1792, en respuesta a una propuesta del pensador francés David Williams, la Asamblea Nacional de Francia otorgó a Joseph Priestley la ciudadanía honoraria francesa, junto con otros defensores de la libertad como Thomas Paine, George Washington, Alexander Hamilton y Jeremy Bentham. El gesto fue una distinción simbólica importante, pero también incrementó el odio que muchos británicos sentían hacia él.
La situación se volvió insostenible. En 1794, a los 61 años, Joseph Priestley tomó una decisión definitiva: emigrar a los Estados Unidos, junto con su esposa Mary y sus hijos. El viaje marcaba un punto de inflexión: abandonaba su patria, donde había sido perseguido y calumniado, para comenzar una nueva vida en un país que aún representaba los ideales de libertad, racionalidad y progreso que él siempre había defendido.
Durante la travesía hacia América, se enteró del asesinato de Antoine Lavoisier, guillotinado en París durante el Terror. Fue un golpe devastador: Lavoisier, con quien había discrepado teóricamente, era también un amigo y colega. Para Priestley, la noticia confirmaba que Europa había entrado en un ciclo de violencia que hacía imposible la vida para los pensadores independientes. El Nuevo Mundo se convertía, así, no solo en un refugio, sino en una última esperanza para su proyecto ilustrado.
Exilio en América y legado ilustrado
De Filadelfia a Northumberland: un iluminista en el Nuevo Mundo
La decisión de Joseph Priestley de abandonar Inglaterra en 1794 no fue solo el exilio de un individuo perseguido por sus ideas, sino también un acto simbólico: el traslado de los valores de la Ilustración europea al escenario emergente de la República estadounidense. Llegó a Nueva York con su familia el 7 de abril, tras un viaje largo y tenso. Su llegada coincidió con un momento clave en la historia del Atlántico norte: Europa entraba en la vorágine revolucionaria y Napoleónica, mientras América buscaba afirmarse como una nación basada en la razón, el laicismo y la libertad religiosa, principios que Priestley había defendido toda su vida.
Poco después de desembarcar, la familia Priestley se trasladó a Filadelfia, la capital intelectual y política del país, donde el científico fue recibido con admiración y respeto. Allí rechazó una cátedra de química ofrecida por la Universidad de Pensilvania. Su negativa no fue un gesto de desdén, sino una declaración de principios: había llegado no para integrarse en el sistema institucional, sino para fundar una comunidad libre de disidentes religiosos, un santuario para quienes compartían sus ideales de racionalidad espiritual y reforma religiosa.
El lugar elegido fue Northumberland, una pequeña localidad al norte del estado de Pensilvania, situada en la confluencia de los ríos Susquehanna Norte y Oeste. En este entorno tranquilo y aislado, Priestley fundó una colonia de disidentes ingleses y construyó una nueva vida que combinaba la reflexión, la investigación científica, el ministerio unitarista y el contacto con una sociedad joven que aún buscaba su identidad.
En Northumberland, construyó una nueva casa, que también incluía su biblioteca personal, cuidadosamente reconstruida, y un laboratorio donde retomó sus investigaciones. Aunque no disponía del apoyo técnico ni económico que había tenido en Inglaterra, siguió experimentando con gases, soluciones y procesos químicos. Incluso después de haber sido superado teóricamente por Lavoisier y los neoclásicos franceses, su laboratorio se mantuvo como un centro de trabajo riguroso, fiel a los principios de la observación empírica y la replicación de resultados.
Durante los primeros años en América, Priestley disfrutó de una relativa paz y reconocimiento. En Filadelfia, donde pasaba los inviernos, fue objeto de homenajes públicos por parte de instituciones científicas y filosóficas. La American Philosophical Society, fundada por su amigo Benjamin Franklin, le ofreció tributos por su contribución al conocimiento humano. También fue recibido por miembros prominentes del nuevo gobierno, y su figura era respetada por intelectuales, científicos y religiosos progresistas de todo el país.
Su influencia más notable, sin embargo, se dio en el ámbito de la religión y la educación. Como fundador de la Iglesia Unitaria de América, ayudó a articular una alternativa al cristianismo trinitario predominante, basada en la razón, la moral y la lectura crítica de las Escrituras. Sus sermones en Northumberland eran seguidos con devoción por sus feligreses, y su correspondencia con otros líderes religiosos —como Thomas Belsham y William Ellery Channing— ayudó a sentar las bases de un movimiento que, con el tiempo, tendría gran influencia en el pensamiento liberal estadounidense.
Priestley también fue consejero y amigo cercano del presidente Thomas Jefferson, a quien había conocido años antes a través de contactos comunes como Benjamin Franklin y Richard Price. Jefferson, profundamente interesado en la teología racionalista y en la reforma educativa, veía en Priestley una autoridad moral y un modelo de intelectual comprometido. Ambos compartían la convicción de que la religión debía ser racional, voluntaria y libre de toda imposición estatal. Priestley influyó en el proyecto jeffersoniano de la separación entre Iglesia y Estado, y se sabe que el presidente consultó sus ideas para redactar leyes sobre educación pública y libertad de culto.
Pero no todo fueron triunfos. La felicidad doméstica de Priestley se vio ensombrecida por tragedias personales. En 1795, su hijo menor, Harry, murió de forma repentina, un golpe devastador para toda la familia. Poco después, falleció su esposa Mary, compañera inseparable durante más de tres décadas. Estas pérdidas lo sumieron en una profunda melancolía, aunque no abandonó ni su labor científica ni su vocación pastoral.
Durante sus últimos años, siguió escribiendo y publicando con vigor. Entre 1796 y 1803 redactó diversos tratados sobre teología unitaria, crítica bíblica y filosofía de la ciencia. También revisó sus escritos anteriores, reorganizó su correspondencia y colaboró con publicaciones científicas americanas. Aunque sus aportaciones ya no eran innovadoras en términos teóricos, seguían siendo modelo de integridad intelectual, claridad expositiva y compromiso con la verdad.
Uno de sus últimos trabajos, A Comparison of the Institutions of Moses with those of the Hindoos and other Ancient Nations (1799), revelaba su interés por el diálogo intercultural y su búsqueda de una moral universal, basada en la razón y el ejemplo ético de las figuras religiosas, más allá de dogmas particulares. Este libro, leído con interés en círculos ilustrados tanto en América como en Europa, mostraba que Priestley seguía comprometido con su proyecto de reforma religiosa global, incluso en sus últimos años.
A partir de 1801, su salud comenzó a deteriorarse gravemente. Sufría de dolencias crónicas, fatiga y problemas respiratorios, quizá secuelas de sus primeros años marcados por enfermedades pulmonares. Sin embargo, nunca abandonó su disciplina de trabajo: escribía diariamente, revisaba manuscritos, preparaba sermones y mantenía correspondencia con intelectuales de ambos lados del Atlántico.
El 6 de febrero de 1804, mientras revisaba papeles y notas personales en su escritorio, Joseph Priestley falleció en su hogar de Northumberland, rodeado de sus hijos y algunos discípulos. Su muerte fue serena, acorde con su carácter racional y su convicción profunda en la inmortalidad del alma entendida no como dogma, sino como extensión lógica de la naturaleza divina del universo.
El legado de Priestley es múltiple y duradero. En el ámbito científico, se le reconoce como pionero de la química neumática, descubridor del oxígeno y precursor del método experimental moderno. Aunque sus teorías fueron eventualmente superadas, su valor reside en haber abierto el camino a una química basada en la observación y la replicación empírica.
En la esfera religiosa, su defensa del unitarismo, su crítica al dogmatismo trinitario y su promoción de una fe racional y ética lo convirtieron en uno de los principales reformadores del protestantismo moderno. Fundador de la Iglesia Unitaria en América, inspiró a generaciones posteriores de teólogos, filósofos y activistas sociales.
En cuanto a la filosofía política, su apoyo a la Revolución Francesa, su amistad con los padres fundadores de Estados Unidos y su visión de una sociedad laica y tolerante lo colocan en la tradición liberal que conecta a pensadores como Voltaire, Jefferson y Paine. Su nombre fue invocado por abolicionistas, reformadores sociales y pacifistas en los siglos XIX y XX, y sigue siendo referente en debates sobre libertad de conciencia y laicismo.
El reconocimiento póstumo ha sido amplio. En Reino Unido, a pesar de la hostilidad que sufrió en vida, fue rehabilitado como científico ilustre. Su nombre figura en museos, cátedras y sociedades científicas. En Estados Unidos, su casa en Northumberland fue convertida en museo, y su figura es celebrada como uno de los padres intelectuales de la república democrática.
Joseph Priestley fue, en esencia, un hombre del siglo XVIII en el sentido más completo del término: científico, filósofo, pastor, pedagogo, activista, experimentador incansable. Representó el ideal ilustrado de la unidad entre conocimiento, ética y acción. Murió sin haber alcanzado plenamente el reconocimiento que merecía, pero con la certeza de haber contribuido a iluminar el camino hacia un mundo más libre, racional y humano.
MCN Biografías, 2025. "Joseph Priestley (1733–1804): Científico del Oxígeno, Teólogo del Disenso y Pionero del Pensamiento Liberal". Disponible en: https://mcnbiografias.com/app-bio/do/priestley-joseph [consulta: 29 de enero de 2026].